
ROMEO MURGA,
El canto ensombrecido por el mito
Por
Arturo Volantines
Si consideramos el mito como una deformación de la realidad y no como fundacional respecto a un pueblo, a una obra que puede encarnar el ser de una nación, se ha facilitado la creación de un mito con José Luis Romeo Murga.
Pero, como los homenajes vienen del ámbito de la literatura, es necesario señalar que se confunde el personaje con el valor real de su poesía. Señala, en el texto, “Romeo Murga, Obra reunida”(Ediciones de la Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos, Santiago de Chile, 2003), su prologuista y recopilador, Santiago Aránguiz Pinto: “…el caso de uno de los numerosos escritores chilenos a los que se los conoce más por su imagen o representación que por su obra y su legado literario.”.
El personaje, Romeo Murga está muy ayudado por su muerte prematura; por su relación con Pablo Neruda; por la apología que hizo Jorge Teillier, que al tratar a Romeo Murga abonó a su propio mito; por que Copiapó —lugar de su nacimiento— tiene hambre de poetas en el siglo pasado, ya que tuvo casi ausencia total de éstos, cuando en el siglo XIX fue vértebra de la primera Generación Literaria chilena. También, anduvo por los ‘70 un poeta sureño, afincado en Copiapó, ondeando la bandera desteñida del mito del poeta tuberculoso.
En la obra de Romeo Murga no está el vigor de su ciudad natal. En cambio, sí, en otros, como: Guillermo Matta, Jotabeche; Rosario Orrego, con sus notables textos a Copiapó y a Chañarcillo; el “Pope” Julio, Valentín Magallanes, Ramón Escuti Orrego y Pedro León Gallo. Sus poemas poco dicen de Copiapó; hay que hacer un esfuerzo para atisbar que existe alguna relación. En los poemas a su infancia y adolescencia habla de un “lugar” que no tiene un acento en Copiapó o en Atacama. Más, parece un paisaje de la región de Valparaíso. El estudioso, Gustavo Boldrini publicó un texto llamado: “Romeo Murga, poeta quillotano”(El Observador de Quillota, 17 de marzo de 1978) . Igual sucede con Salvador Reyes, que es claramente escritor antofagastino y que terminó odiando a Copiapó.
Obviamente, Romeo Murga fue un poeta que tenía una tremenda potencialidad; pero la poesía que alcanzó a dejar expresada es atisbo de un “exacerbado romanticismo”, —dice, Jorge Teillier—, que ya iba en la trasnochada cuando despuntaba el creacionismo y otras vanguardias. Era conservador; escribió contra Marinetti y la vanguardia; admiraba a Anatole France. Cuando sus compañeros de universidad cumplían funciones diligénciales y políticas, él era un poeta neutro y no se comprometía con la vida pública.
Se ha llegado a la arrogancia de compararlo con Neruda. Tempranamente, Neruda fue poeta universal. No se perfila en su obra alguna visión estética o un camino propio; sólo es un legado parecido al de la poeta vicuñense, María Isabel Peralta, con la cual comparten muchísimas semejanzas existenciales.
Romeo Murga no tuvo tiempo; tal vez, pero tampoco hay un compromiso con el lugar que lo vio nacer. En el prólogo del texto “El Canto en la sombra”, publicado por su hermana, Berta Murga(Editorial Tegualda, Santiago de Chile, 1946), dice, el prologuista Norberto Pinilla, que su “verbo tiene sentido oscuro, opaco.”. Indudablemente hablamos de una poesía romántica, de poeta intimista, preocupado de su propio dolor; adolescente sin pretensión estética.
En el poema más difundido llamado “La lejana” se nota una ruta evidente, con imágenes leves y rima descansada; habla testimonialmente con poética azucarada y espontánea. Es entendible, porque se trata de un muchacho influido por la atmósfera santiaguina; cargado de vida y promesa; un Martín Rivas del siglo siguiente.
Me parece más importante, pero que confirma lo anterior, el texto llamado “Clara ternura”, que apareció en las “Colecciones Hacia” nº 3(29 de julio de 1955, Antofagasta), publicado póstumamente por Andrés Sabella. Se trata de un capítulo de un texto que escribía Romeo Murga llamado “Alma”. Son poemas en prosa, de corte romántico; para su amada que conoció, como él mismo dice, en el pueblo de su niñez. Allí podríamos escudriñar un lugar donde se posa su poesía, pero si bien es cierto que podríamos aceptar que se trata de Copiapó, en ningún lugar queda expresado.
Escribió algunos meses antes de morir: “En la noche estrellada pienso en nuestro cariño./ Te recuerdo en mis brazos como una cosa mía./ Veo tu imagen blanca, reconozco a tus pasos/ que viene lentamente desde la lejanía.”.
En “Clara ternura” también se ve una potente influencia de la poesía francesa de la época; es de suponer que sus estudios del francés le permitían leer en ese idioma y saborear el romanticismo de comienzo de ese siglo que agonizaba en Europa. Dice, Santiago Aránguiz, el prologuista: “Es, en definitiva, poesía hecha de sentimientos y no de experiencia, como afirma Jorge Teillier en su ensayo “Romeo Murga, poeta, adolescente”, publicado en la revista Atenea nº 395, de enero-febrero de 1962”. Teillier da muchos manotazos al analizar la obra de Murga, y no comparto para nada su opinión respecto a la poca importancia de “Clara ternura”.
Pero, también puedo presumir y desear, sobre todo, que esta poesía tenga un hilillo con Jotabeche y Salvador Reyes. Esta poesía tiene el mayor mérito de confirmar a Jotabeche como el primer poeta de Copiapó; digo, al salirme del garlito que la poesía sólo se escribe en versos impuestos de un idioma impuesto. Esta prosa dulzona tiene algo del “pajarete” atacameño.
Es justo homenajear en Atacama a Romeo Murga. Pero, lo que no me parece justo es que se deje en el olvido a poetas mucho más importantes. Aún peor, que a Romeo Murga no se le lea ni se le estudie; que se hable del poeta atravesado por tantas circunstancias externas a la obra. Confunde ese hablar demasiado de las circunstancias de su muerte, de su relación con otros poetas y como pozo de adolescentes que quieren ser poetas. No se habla de la obra de Romeo Murga. Se debe realizar un simposio para contextualizar su obra, entre otras obras de autores atacameños.
Me parece que no se valora el arte; se valora el evento, sine qua non de los tiempos que corren. Se sepulta la poesía del poeta, para realizar honras fúnebres al tótem.









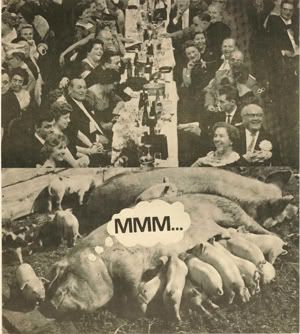 La globalidad ha provocado cambios profundos en todos los ámbitos. La cultura y la creación estética han visto caer sus cánones y paradigmas. Por ejemplo, las Generaciones y los Géneros Literarios ya no se articulan como en el siglo recién pasado.
La globalidad ha provocado cambios profundos en todos los ámbitos. La cultura y la creación estética han visto caer sus cánones y paradigmas. Por ejemplo, las Generaciones y los Géneros Literarios ya no se articulan como en el siglo recién pasado.















